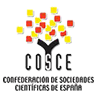La influencia de la ética en la evolución de la ciencia es un factor de primera magnitud que debe ser analizado, debatido y pronosticado.
La ciencia en el desarrollo de su actividad está muy a menudo confrontada con cuestiones de naturaleza ética. En su desarrollo, la ciencia se ejerce internamente en el marco de unas regulaciones que fijan unas condiciones de trabajo dictadas por las instituciones políticas a menudo en forma de Ley. Buen ejemplo de ello son las que define las normas bioéticas de trabajo con individuos o con muestras humanas. Últimamente el acceso a datos clínicos o de comportamiento social de los individuos en un entorno de privacidad ha sido discutido. También internamente el método científico requiere de unas reglas de integridad en las que se basa la credibilidad misma de la ciencia. A menudo estas reglas se presentan en forma de Códigos de Buenas Prácticas que incluyen normas sobre la relación entre los componentes de los grupos de investigación o sobre cómo se publican los resultados, entre otros temas. La ciencia por otra parte participa de forma creciente en debates externos a ella. El dictamen científico es solicitado a la hora de tomar de decisiones políticas y es por tanto solicitado para ello por distintas instancias sociales o políticas. La forma como se comunican estas opiniones es a menudo un tema complejo. También se dan debates en los que están en juego los valores que fundamentan las sociedades cuando los resultados de la ciencia suscitan cuestiones en cuanto a sus consecuencias en el mundo de las ideas o en sus aplicaciones.
La ética de la ciencia
La influencia de la ética en la evolución de la ciencia es un factor de primera magnitud que debe ser analizado, debatido y pronosticado.
La ciencia en el desarrollo de su actividad está muy a menudo confrontada con cuestiones de naturaleza ética. En su desarrollo, la ciencia se ejerce internamente en el marco de unas regulaciones que fijan unas condiciones de trabajo dictadas por las instituciones políticas a menudo en forma de Ley. Buen ejemplo de ello son las que define las normas bioéticas de trabajo con individuos o con muestras humanas. Últimamente el acceso a datos clínicos o de comportamiento social de los individuos en un entorno de privacidad ha sido discutido. También internamente el método científico requiere de unas reglas de integridad en las que se basa la credibilidad misma de la ciencia. A menudo estas reglas se presentan en forma de Códigos de Buenas Prácticas que incluyen normas sobre la relación entre los componentes de los grupos de investigación o sobre cómo se publican los resultados, entre otros temas. La ciencia por otra parte participa de forma creciente en debates externos a ella. El dictamen científico es solicitado a la hora de tomar de decisiones políticas y es por tanto solicitado para ello por distintas instancias sociales o políticas. La forma como se comunican estas opiniones es a menudo un tema complejo. También se dan debates en los que están en juego los valores que fundamentan las sociedades cuando los resultados de la ciencia suscitan cuestiones en cuanto a sus consecuencias en el mundo de las ideas o en sus aplicaciones.
2. Integridad científica
Periódicamente salen a la luz casos de fraude y mala conducta en la actividad científica, no sólo en medicina, sino en todos los ámbitos de la investigación y en diferentes países, entre los que se encuentran, Corea, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Suecia y Dinamarca. La Oficina para la Integridad en la Investigación estadounidense (ORI) fecha el inicio de l a preocupación pública por la mala conducta en la investigación a principios de los años 80, tras la emisión de una serie de informes con conductas reprobables por parte de algunos científicos como son: plagio, falsificación o invención de datos. Estas tres acciones, son las que suelen englobarse dentro del concepto «fraude».
Lamentablemente, el concepto de mala conducta o falta de integridad científica es mucho más amplio, podríamos definirlo como cualquier amenaza a la integridad científica, ya que puede tergiversar el proceso investigador. Otras actividades que pueden clasificarse como falta de integridad científica: exigir la autoría de artículos de investigación en los que no han participado, duplicar o fragmentar las publicaciones, realización de citas bibliográficas incorrectas, realizar sesgos de publicación, no publicar los resultados porque éstos no sostenían las hipótesis, no realizar un control exhaustivo de los experimentos, rechazar la publicación de algunos artículos de investigación sin especificar las razones, rechazar una obra que puede presentar unos resultados que ponen en duda el valor de la propia, recomendar que no se otorguen algunos proyectos a investigaciones de la competencia, etc. Todas estas conductas se suelen englobar dentro del concepto de «parafraude». El concepto de parafraude a menudo describe un comportamiento ilógico e inapropiado hacia las opiniones o publicaciones de otras personas. Estas conductas probablemente sean las que más se repiten pero su detección y prevención es difícil. Sea cual sea la definición escogida, siempre hay una zona gris en la que es difícil trazar una línea que separe los descuidos, la incompetencia y la ignorancia de la mala conducta y el fraude científicos.
Con objeto de favorecer la calidad de la investigación y prevenir problemas de integridad, se desarrollaron los denominados «Códigos de Buenas Prácticas Científicas (CBPC)». Los CBPC son conjuntos de reglas, recomendaciones y compromisos para ser observados por el personal científico, los centros de investigación, los organismos adjudicatarios de ayudas de investigación e incluso las sociedades científicas. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica , en concreto, en el artículo 78 apartado c sobre Funciones, se determina que corresponde al Comité de Bioética de España «Establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica, que serán desarrollados por los Comités de Ética de la Investigación». En cumplimiento de este mandato, el CBE emitió un informe de recomendaciones, en el año 2011, con la voluntad de que las administraciones públicas españolas instrumentaran medidas que propiciaran el comportamiento más responsable posible en el ejercicio de la investigación científica. Numerosas universidades y centros de investigación cuentan a día de hoy con estos CBPC, que de manera más o menos rigurosa recogen las recomendaciones del Comité de Bioética de España. Ver Anexo 1.
Como hemos visto, la falta de integridad científica incluye acciones u omisiones relacionadas con idear, organizar, llevar a cabo, evaluar o solicitar proyectos de investigación que, de forma deliberada o descuidada, distorsionan los resultados de la investigación, aportan información engañosa sobre la contribución personal a un proyecto de investigación o violan otras normas de la tarea profesional de los investigadores. Esta falta de integridad en el ámbito investigador puede estar provocada por todo tipo de factores: Los factores personales están relacionados con la debilidad y la incapacidad humanas para resistir la tentación de tomar un atajo y son, en algunos casos, la explicación. Sin embargo, éstos pueden solaparse con circunstancias organizativas. Es posible que no haya un sistema que se encargue de la falta de integridad o que, por el contrario, sí exista pero sea ineficiente y, por lo tanto, no funcione. También podría ser debido a que el sistema académico de méritos ejerce mucha presión sobre los investigadores para que publiquen y, por ello, muchos realizan actuaciones reprobables. La mala conducta en el ámbito investigadores un problema porque socava la confianza del público en general en la investigación, menoscaba la buena voluntad de las agencias que invierten en investigación y desautoriza la buena voluntad de los de los voluntarios y de otros sujetos investigadores para participar en proyectos de investigación.
Volviendo al informe del Comité de Bioética de España, encontramos que además de recoger los contenidos básicos que debe contener cualquier CBPC y cómo deben implantarse en el sistema público de ciencia-tecnología-innovación, se indica que los programas de doctorado y de formación de personal investigador deben incluir módulos específicos para la enseñanza de buenas prácticas científicas. A pesar de que numerosas universidades y centros de investigación cuentan a día de hoy con estos CBPC, éstos suelen tener rango de recomendaciones, en lugar de constituir normas obligatorias. Peores resultados encontramos si buscamos programas de formación transversal que incluyan estas enseñanzas sobre buenas prácticas científicas en programas de doctorado.
Llegados a este punto es probable que nos preguntemos sobre la importancia de abordar el asunto de la integridad científica. Lo normal es que pensemos que los casos de mala conducta y fraude sean muy infrecuentes. Un promedio ponderado de un 1,97% de científicos admitió haber fabricado, falsificado o modificado datos o resultados al menos una vez (fraude) y un 33,7% admitió otras prácticas de investigación cuestionables. En las encuestas que se preguntó por el comportamiento de sus colegas, los porcentajes subieron a un 14,12% por falsificación y hasta un 72% para otras prácticas de investigación cuestionables. Teniendo en cuenta que estas encuestas hacen preguntas sensibles y tienen algunas limitaciones, parece probable que estos valores sean unas estimaciones conservadoras de la verdadera prevalencia de la mala conducta científica.
Con todo lo anterior, podemos concluir que la implantación y difusión de los CBPC a día de hoy sigue siendo una tarea pendiente e importante de abordar. Y no es la única, el CBE también declara en su informe que debe crearse un órgano de arbitraje con carácter independiente y con competencia en todo el Estado para gestionar los problemas de integridad científica en España (modelo usado en EEUU y en Dinamarca). Este modelo en España quizás plantee problemas adicionales por las competencias de las comunidades autónomas y por la propia autonomía de las universidades y centros de investigación de titularidad autonómica. Lo ideal sería, además de recogerlo en una normativa de carácter nacional, la elaboración de un pacto por la integridad en la investigación, en el que participasen el mayor número posible de instituciones y donde se plasmara el compromiso de colaboración con este órgano de arbitraje independiente.
-
Conflictos de intereses
Con respecto a la relación de la Ética y la Ciencia una de las preguntas que se pueden plantear, y que está en la raíz del problema, gira en tono a la emergencia en la actualidad de una nueva institución que se denomina Academia-Industria, término acuñado por John Ziman. Los científicos en un pasado cercano eran una asociación de agentes relativamente independientes a modo de una república de individuos libres en el pensar y ejecutar que tenía por objeto casi único el progreso del conocimiento. Parecía que la Academia no necesitaba la formulación de normas de comportamiento dado que se regulaba por si misma. Al rebasar las fronteras nacionales la institución se ha convertido en internacional. Esta nueva institución Academia-Industria que tiene un carácter claramente social contiene una faceta específica que la constituye como tal y las diferencia de la institución Académica y de la Industrial. Aunque ambas instituciones tienen muchos puntos en común no se puede ignorar que los protocolos de actuación y los intereses de los individuos que pertenecen a cada una de ellas son muy diferentes. El mayor problema formal de esta institución se centra precisamente en esclarecer su configuración y en su gobernanza además de su temporalidad, dado que su comportamiento no debe desnaturalizar ni la esencia de la Academia ni la de la Industria al tratar de someter una a la otra. Este hecho desnaturalizaría la Academia y a la postre también a la Industria en cuanto que se podría generar conocimiento guiado por exclusivos intereses utilitarios. Habría que pensar si este hecho podría introducir tanto a la actividad Académica como a la Industrial por rutas difíciles de revertir que fueran ajenas a procederes éticos y a la búsqueda de beneficios sociales. Desde el punto de vista ético tanto la Academia como la Industria tienen sus reglas específicas de comportamiento pero no se puede olvidar que para mantener la esencia de cada parte y, sin embargo, generar sinergias deben quedar claros desde sus inicios, si es posible, los intereses de cada parte manteniendo lo que es propio de cada una.
Por las razones expuestas, la nueva faceta de la institución Academia-Industria se centra en la organización y desarrollo del conocimiento junto a la forma de su aplicación. La Academia-Industria tiene como uno de sus objetivos mas sobresalientes hacer rentable, no exclusivamente en términos monetarios, el conocimiento adquirido para las entidades que lo financian y hacen posible. En el concepto de rentabilidad está el punto clave de la discusión. El problema es que no perece que tenga vuelta atrás la constitución de esta nueva Institución social. En cuanto a los aspectos prácticos, no cabe duda que todas las partes implicadas -personas, instituciones, normas de gobierno y funcionamiento, propiedad intelectual, programación de la política científica, etc.- han de estar regidos por principios de transparencia y eficacia, compatibles con unos códigos éticos que resultan igualmente fundamentales. De alguna forma la gobernanza de esta institución que involucra directamente a los agentes financiadores y gestores es un asunto relacionado con el proceder ético.
4. Asesoramiento y debate sobre aplicaciones
De forma continuada se plantean cuestiones de interés público en los que los datos científicos son un requerimiento básico. Las causas y las consecuencias del cambio climático pueden ser uno de los mejores ejemplos por la dimensión de sus efectos y por los cambios sociales que su corrección pueden provocar. Las discusiones científicas sobre esta problemática son complejas y han requerido de la constitución de un panel a nivel planetario con centenares de científicos que consensuan un conjunto de informes sobre el estado de la cuestión y sobre posible escenarios de futuro. Estos informes sobre el fruto de recoger millares de publicaciones y de consensuar el mensaje que se desea transmitir. A pesar de ello el concepto mismo de que la actividad humana está produciendo un cambio en el clima con graves consecuencias sigue siendo objeto de discusión en la que la participación de los investigadores es esencial.
La función de los científicos en casos como el mencionado puede parecer clara pero implica que la comunidad científica reconozca que se trata de una tarea con importancia para la tarea investigadora a la hora de valorar la trayectoria del científico. Por otra parte en este caso se pueden presentar también conflictos de intereses. Los casos más claros se han debatido en comités científicos de evaluación de fármacos o en las publicaciones de resultados médicos en los que algunos investigadores participantes pueden haber estado relacionados con proyectos financiados por empresas lo que puede reducir su imparcialidad o dar una percepción de falta de imparcialidad. Como consecuencia se requieren declaraciones públicas de conflictos de intereses en muchos comités científicos de carácter consultivo.
Por otra parte la presencia de científicos en instancias consultivas puede ser problemática como lo ha demostrado el caso de los geólogos que participaron en el análisis del desarrollo del terremoto que se produjo en L’Aquila el mes de abril del año 2009. Se formó un grupo formado por científicos y administradores para seguir el desarrollo del proceso sísmico que publicó una opinión, seguramente mal formulada de que el proceso había terminado el día antes de la sacudida más fuerte. Los afectados, entre los que hubo varias muertes, acusaron a los científicos de homicidio lo que fue aceptado por un juez para acabar siendo absueltos en apelación. El caso pone sobre la mesa los diferentes tipos de responsabilidad a que pueden dar lugar las actividades consultivas de los científicos. En España se han producido debates como el relativo al análisis de los posibles terremotos que podría producir la planta de almacenamiento de gas CASTOR en la costa mediterránea, por ejemplo.
El debate científico ha sido muy intenso en cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones de las biotecnologías modernas. Dos casos pueden servir de ejemplo. Uno de ellos es el caso de los Organismos Modificados Genéticamente. Los resultados científicos se publicaron por vez primera el año 1983 y las primeras plantas cultivadas fueron plantadas en 1994 en el marco de regulaciones estrictas aprobadas en países como los Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea. A pesar de ello la oposición a estos cultivos ha persistido sobre todo en Europa. La participación de los científicos en la evaluación y asesoramiento sobre el tema es un requerimiento de las legislaciones actuales. El debate que se puso en marcha implica una participación de científicos a menudo en posiciones opuestas a grupos de activistas, algo que deja al científico en una posición complicada. Uno de los efectos colaterales del debate puede haber sido en algunos países una disminución en las inversiones no únicamente en Biotecnología Vegetal sino en Biología Vegetal en general en Europa.
Otro ejemplo de la participación de científicos en discusiones sobre las aplicaciones de la investigación es el debate sobre las células madre de origen embrionario humano. El interés potencial de estas investigaciones con el objeto de aplicarlas a la regeneración de tejidos es aceptado de forma general, pero el uso de óvulos fecundados ya sea producidos en el laboratorio o que proceden de los programas de fertilidad en los que se usa la técnica de fecundación in vitro es discutida. Para algunos implica la destrucción de un embrión que posee la potencialidad de desarrollarse en un individuo humano. Las concepciones religiosas han intervenido en la discusión con la consecuencia de que, incluso dentro de la Unión Europea, se hayan tomado decisiones políticas dispares que van desde un uso controlado hasta una prohibición completa. Estas posiciones tienen un impacto importante en la investigación que se puede llevar a cabo en una cuestión de importancia para la Biología del Desarrollo.
Los ejemplos mencionados muestran la emergencia de debates sobre cuestiones de contenido científico en el que se entrelazan valoraciones éticas y científicas y a menudo también económicas y sociales y hasta religiosas. La función del científico es esencial en estos casos pero puede tener consecuencias de gestión difícil, incluyendo acusaciones de tipo penal. La función de la Sociedades Científicas pueden ser crucial tanto para defender las posiciones científicas como para ejercer una pedagogía de las posiciones presentes en los debates tanto hacia el científico como hacia la sociedad.
Conclusiones
La COSCE y las sociedades que la componen pueden tener una participación importante en la implementación
- Colaborar en la toma de conciencia de los requerimientos éticos de la actividad científica por parte de los científicos.
- Participar en los debates que tienen lugar en el proceso de adopción de legislación que tiene efectos sobre la actividad científica.
- Participar en la definición de Códigos de Buenas Prácticas Científicas en las instituciones en que se realiza investigación en España.
- Reflexionar sobre los cambios que se efectúan en temas como la evaluación de la actividad científica o sobre la gestión de las publicaciones científicas en el actual entorno digital.
- Participar en los debates que se plantean sobre ideas o aplicaciones científicas.
- Estimular la creación de instancias de discusión de temas en los que las consideraciones éticas son importantes. Función de los Comités de Bioética y de Ética previstos en la legislación vigente y sobre su falta de implementación.
Anexo I
Algunos de los aspectos destacables recogidos en los CBPC son los siguientes:
Relación supervisor-supervisado:
Toda persona investigadora en formación debe tener asignado un mentor, que será responsable del proceso educativo de la persona en formación. El número de personas en formación a cargo de un mentor debe ser apropiado con el alcance de sus obligaciones y compromisos.
Por su parte, el personal en formación debe seguir los consejos y recomendaciones de su tutor e informarle de los avances de sus resultados e iniciativas, participar en actividades científicas y reconocer la contribución de su tutor en la divulgación de sus resultados.
Acceso y uso de recursos:
Todo el personal debe ser consciente que los recursos materiales y económicos deben utilizarse eficaz y eficientemente, con corrección y responsabilidad. Los bienes públicos deben ser administrados con austeridad, evitando utilizarlos con fines particulares y velando por su conservación.
Por otro lado, los protocolos experimentales y los datos originales deben ser conservados por el investigador y la institución durante un periodo de tiempo determinado que no debería ser inferior a 5 años. Los materiales, a su vez, también deben ser conservados y su origen debe estar claramente documentado, teniendo en cuenta que la propiedad de los datos y muestras es siempre de la institución donde se ha realizado el trabajo.
Condiciones de las publicaciones:
Los resultados y las interpretaciones de la investigación deben publicarse de una manera abierta, honesta, transparente y exacta. Esto incluye la presentación de los resultados que no sostienen la hipótesis inicial. La no publicación de resultados o su demora exagerada puede constituir una falta grave por malversación de recursos, además de no ser ético, salvo que la protección legal de los mismos así lo exija. Los resultados, además, deben ser siempre objeto de escrutinio por parte de homólogos (peer review).
No es aceptable la publicación duplicada o redundante. Tampoco lo es la publicación fragmentada salvo por razones de extensión o requerimiento de los editores. Además, es necesario incluir las referencias de todos los trabajos relacionados con la investigación y evitar las referencias injustificadas. El apartado «agradecimientos» debe ser estricto, contando con la autorización de las personas o instituciones que aparezcan en este apartado.
Es muy importante evitar los autores honorarios o fantasmas. Para ser autor de una publicación científica hay que cumplir varios requisitos, lo más recomendable es cumplir los requisitos de publicación del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Como recomendación general, es importante fijar por escrito y por anticipado cuál será la contribución de las distintas personas a la investigación y el orden de autoría.
Evaluación por pares:
Todo encargo recibido en condición de persona experta para realizar una determinada evaluación de un documento para su publicación, un protocolo clínico o experimental o un informe consecuencia de una visita a un laboratorio o centro in situ.
Las revisiones deben basarse en criterios científicos y no en opiniones o ideas personales. Se debe rechazar la revisión si existen conflictos de interés o si la persona no se considera lo suficientemente preparada para la revisión.
Los informes y escritos sujetos a revisión son siempre información confidencial y privilegiada y, por tanto, esta documentación no puede ser empleada en beneficio del revisor, no puede ser compartida y no puede ser retenida ni copiada. Lo usual es su destrucción o devolución al finalizar el proceso.
Discriminación:
Las instituciones deben promover la igualdad de oportunidades sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, estado civil, opinión o cualquier otras condiciones o circunstancias sociales, incluida la orientación sexual para: el acceso a actividades de formación y capacitación, composición de tribunales y procesos de selección, acceso a actividades y convocatorias de contratos y acceso a puestos de dirección y cargos de responsabilidad. Deben establecerse políticas y mecanismos de detección efectivos y tempranos de posibles casos de acoso laboral y/o sexual.
– BOSCH X. (2008). “Historia reciente del fraude en la investigación biomédica” en Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) , vol. 156. [Consulta: 10 de Octubre de 2015]
– BRAVO R. (2010). “Aspectos éticos de las publicaciones científicas” en INFODOCTOR [Consulta: 11 de Octubre de 2015]
– CAMÍ J. (2008). “La autorregulación de los científicos mediante buenas prácticas” en S ociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) , vol. 156. [Consulta: 10 de Octubre de 2015]
– COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA. Recomendaciones del comité de bioética de España con relación al impulso e implantación de buenas prácticas científicas en España. [Consulta: 11 de Octubre de 2015]
– CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC. [Consulta: 11 de Octubre de 2015]
– España. LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.BOE, 4 de Julio de 2007, núm. 159, p. 28826-28848
– FABER B.A. (2008). “El Comité Danés sobreDeshonestidad Científica” en Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) , vol. 156. [Consulta: 10 de Octubre de 2015]
– FANELLI D. (2009). “How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data” en PLoS ONE , Mayo 2009, Volumen 4, nº. 5, e5738[Consulta: 12 de Octubre de 2015]
– HERMERÉN G. (2008). “Integridad y mala conducta en el ámbito investigador” en Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), vol. 156. [Consulta: 10 de Octubre de 2015]
– INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS (ICMJE). Defining the Role of Authors and Contributors. [Consulta: 11 de Octubre de 2015]
– PARC DE RECERCA BIOMÉDICA DE BARCELONA (PRBB). Código de buenas prácticas científicas. [Consulta: 11 de Octubre de 2015]- PUIGDOMÉNECH P. (2008). “¿Por qué debemos ocuparnos dela integridad científica en España?” en Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) , vol. 156. [Consulta: 10 de Octubre de 2015]
– THE OFFICE OF RESEARCH INTEGRITY [Consulta: 11 de Octubre de 2015]
– WIKIPEDIA. Scientific misconduct . [Consulta: 13 de Octubre de 2015]
Han participado en la elaboración del informe «LA ÉTICA EN LA CIENCIA» los integrantes del Grupo 5:
Presidente:
Puigdomènech Rosell, Pere: Profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Director del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG). Miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías y de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
Vocales:
Alonso Bedate, Carlos: Profesor de investigación ad Honorem del CSIC. Profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid.
Boada, Montserrat: Jefa de la Sección de Biología del Servicio de Medicina de la Reproducción, Salut de la Dona Dexeus.
Vocal secretario:
Pastor Campos, Alberto: Responsable de la Oficina Evaluadora de Proyectos, Universidad Miguel Hernández, Elche.