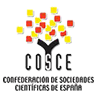La investigación y la innovación (I+D) son fuentes de bienestar, salud y progreso, pero también tienen limitaciones, implican desafíos y riesgos. Los beneficios se aprecian claramente al observar los indicadores de salud de la población y el aumento significativo de la esperanza de vida en los países occidentales que más invirtieron en I+D después de la II guerra mundial. Sin embargo, también hay casos en que las aplicaciones de la I+D han llegado a infringir principios éticos e incluso ir contra los derechos humanos.
Uno de los ejemplos más conmovedores de este doble filo de la ciencia sin duda lo constituye el proyecto Manhattan, un colosal proyecto científico y militar construido sobre los cimientos de los fabulosos descubrimientos realizados por la física durante el primer cuarto del siglo XX y que terminó con la masacre de Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día, este tipo de acción sería inaceptable socialmente y difícilmente la mayoría de científicos de primera fila aceptarían participar en ella. Pero en aquel momento, las circunstancias políticas, sociales y económicas eran otras, y las prioridades de la ciencia también. Prueba de ello es que los medios de comunicación de los países aliados acogieron con entusiasmo la noticia e incluso la calificaron como una «revolución científica» (Le Monde, 08 de agosto 1945). En nuestros días se encuentran otros ejemplos.
La investigación y la innovación son inseparables de su contexto social. Como en un proceso de «acción-reacción», el contexto puede modificar el curso del progreso científico y viceversa. Si consideramos que la «acción» es una línea particular de I+D, la «reacción» será sus efectos sobre los seres humanos, el conjunto de los seres vivos, el medio ambiente, la economía, la historia, el universo, etc. Si la «acción» es el contexto político-social (un cambio por una decisión política o por la emergencia de un movimiento social), la «reacción» son sus consecuencias en una línea de investigación particular o en el proceso global de la I+D. Para bien o para mal, la I+D tiene consecuencias en la sociedad y viceversa, por lo que resulta evidente que es necesario realizar un mayor esfuerzo en analizar dicho impacto mutuo y crear un marco de entendimiento y diálogo mutuos para poder:
- ajustar las decisiones científicas a las necesidades y valores de la sociedad y
- para poder promover y generar una mayor cultura científica entre la ciudadanía de modo que pueda tomar también mejores decisiones en torno a cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la innovación.
- También resulta necesario conseguir una mayor penetración de la cultura científica entre los cuadros políticos y económicos.
1. Evaluación e impact assessment de la I+D+i
En general el llamado Impact Assessment (IA) o Evaluación del impacto, tanto en investigación como en innovación, se fundamenta en unos pocos criterios básicos: IA en investigación. El criterio que suele considerarse más determinante para evaluar la investigación y, por lo tanto, para decidir prioridades y medidas de ajuste (incluyendo la distribución de recursos económicos y humanos) suele ser la denominada «relevancia o excelencia científicas». Ambos términos basados, por lo general, en indicadores bibliométricos (como por ejemplo, el número de citas, el factor de impacto, etc.). Actualmente se contemplan también algunos otros indicadores, tales como la capacidad de obtener recursos económicos en convocatorias públicas, el grado de internacionalización, el número de patentes, etc. En diversas partes del mundo se están iniciando movimientos que reclaman una nueva definición del concepto «excelencia científica» en la que no solo se considere el impacto cuantitativo de la ciencia en la propia comunidad científica (bibliometría) o en el tejido empresarial y productivo (transferencia, patentes, recursos), sino que se tenga en cuenta también la «singularidad» de determinados estudios, el impacto social de la investigación en curso, etc. Es importante destacar que estos movimientos no ponen en peligro la investigación básica ya que la misma, por definición, no aporta aplicaciones directas e inmediatas a la sociedad en un sentido tradicional, sino que lo hace generando conocimiento esencial, algo que ya de por sí tiene un valor social y, por tanto, puede también considerarse como un criterio de excelencia.
IA en innovación tecnológica
El IA de una tecnología, antes de su comercialización, se basa actualmente también en criterios bastante básicos, muchos de ellos determinados y regulados por los marcos legales y regulatorios vigentes. Entre otros, destacan la valoración de la eficacia, la seguridad, el coste y la posible reacción del mercado. Cada uno de estos criterios o variables, aun siendo básicos, es a su vez tan complejo que no siempre es siempre posible tenerlos a todos en cuenta al mismo tiempo a la hora de tomar decisiones. Algunas veces, porque se trata de variables difíciles de medir. En otras ocasiones porque no hay una exigencia legal de tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la variable o criterio de seguridad tiende a medirse en condiciones experimentales, muy bien controladas. Pero cuando una tecnología se extiende más allá de dichas condiciones experimentales y es utilizada en el «mundo real», la probabilidad de que aparezcan efectos (tanto deseables como no deseables) no anticipados inicialmente aumenta, sobre todo si el mercado la acoge con éxito; pueden producirse además reacciones no esperadas debidas al uso de la tecnología o el producto en aplicaciones «fuera del manual» y por tanto fuera de control. Es decir, hay aspectos de la seguridad que la empresa no puede tener en cuenta hasta que la tecnología que ha creado no está en contacto con la sociedad. En muchos casos, no está claro hasta qué punto en los procesos de ensayos controlados de nuevas tecnologías (en especial medicamentos) se han analizado los efectos secundarios a medio y largo plazo, o que dichos ensayos hayan contado con suficientes evidencias para que su salida al mercado esté suficientemente controlada. La información sobre riesgos y la capacidad de la sociedad para controlar la libre circulación de las tecnologías es otro punto importante.
Lo mismo sucede con la estimación del coste, hasta que no se pone en contacto una tecnología con la sociedad (el mercado) no se sabe cuál va a ser su impacto en términos de coste. Por ejemplo, cuando una administración pública o un ente privado decide invertir o apoyar preferencialmente una tecnología determinada, esta decisión puede desplazar a otras tecnologías que se utilizaban hasta el momento. En este contexto emergen cuestiones fundamentales, como si en la toma de decisión se han contemplado los costes derivados del desplazamiento de otras tecnologías (no necesariamente menos eficaces que la nueva) o si se han estimado los costes sobre el mercado global.
Otros criterios a considerar
Hemos visto que la relevancia científica, la eficacia, la seguridad, los costes y la reacción de los mercados son criterios básicos y esenciales, al mismo tiempo que más complejos de lo que podamos pensar inicialmente. Lo mismo sucede si consideramos otros aspectos tales como la ética, el riesgo ambiental, las políticas de género, el impacto mediático, etc. En todos estos criterios podemos limitarnos a lo básico –y obligatorio desde un punto de vista legal– o ir más allá y considerar las relaciones entre ciencia y sociedad desde una perspectiva más profunda y responsable, considerando también la brecha cultural y de desarrollo a escala global, que es especialmente sensible en determinados países y regiones. Al hablar de la «imbricación ciencia y sociedad» nos estamos refiriendo a la necesidad de considerar a la sociedad, ya desde el inicio, en todas las etapas del proceso de I+D+i, de alinear la I+D+i con las necesidades y valores sociales y de favorecer las condiciones para que la sociedad pueda tener una auténtica cultura científica que le permita aprovechar los resultados de la I+D+i en todo su alcance.
Destacar pues que la cultura científica forma parte la Cultura (en su sentido más amplio y en mayúsculas) y que, por lo tanto, también determina el nivel cultural de un país, el cual está intrínsecamente ligado a sus valores democráticos. Por lo tanto democracia y ciencia suelen ir de la mano para el progreso sostenible económico y social. Esta asociación debería calar hondo y con convencimiento en nuestra sociedad y por ende en la clase política de nuestro país.
2. El concepto de investigación responsable e innovación (responsible research and innovation -RRI-)
La reciente aparición del concepto de RRI en el discurso académico (von Schomberg, 2011; Owen et al, 2012) y en el discurso político de la UE (Owen et al, 2012) se basa en un rico acervo de conocimientos y prácticas procedentes de distintas disciplinas, tales como la ética de la investigación y la integridad científica, las metodologías de evaluación y del IA tecnológico, las prácticas de comunicación y participación pública en ciencia, etc.
Un desafío clave en la situación actual es ir más allá de lo que supone una profunda erudición sobre RRI, por un lado, y la aplicación de prácticas dispersas de RRI por el otro. Se precisa un cambio institucional global, pero no existe una medida única que puede enfrentar ese desafío en su totalidad. La «alineación» ciencia-sociedad es algo que se tendrá que buscar a través de una miríada de iniciativas y esfuerzos, aún en proceso de aprendizaje mutuo.
También es necesario que el conocimiento de los principios y prácticas de RRI se disponga y se enseñe a los que no están bien familiarizados con ellos. De hecho, autores como von Schomberg, y las instituciones de vanguardia como el ESPRC, han subrayado que lo que ofrecen son los marcos conceptuales de RRI y no soluciones prescriptivas. La RRI se hará a través de la práctica, y a través de su enseñanza en las facultades.
3. Las seis dimensiones clave de RRI, según la comisión europea
El punto de partida de este grupo de trabajo se centra en las llamadas «Seis dimensiones clave de la RRI» (Unión Europea, 2012): el compromiso social, la igualdad de género, el acceso abierto, la educación científica, la ética y gobernabilidad de la I+D+i.
Compromiso social (public engagement)
Esta dimensión busca que todos los actores de la sociedad (investigadores e ingenieros, docentes, estudiantes, representantes empresariales, responsables políticos, las OSC, la sociedad civil en general, etc.) puedan tener una mayor participación en el debate previo y en la toma de decisiones en lo referente a la investigación y la innovación. Su intervención en procesos de toma de decisiones puede concretarse, por ejemplo, mediante herramientas participativas, como las que se conocen como el «modelo danés», y deberían aplicarse sobre todo en las primeras etapas de desarrollo y en las tecnologías emergentes.
Los centros y museos de ciencia, así como otros entornos informales dedicados a la comunicación de la ciencia y el fomento de la cultura científica, por situarse en un terreno próximo a la sociedad y a la ciencia, son sin duda los lugares ideales para llevar a cabo las actividades que integra esta primera dimensión. Si bien todas las personas deberían tener derecho a opinar y participar en el debate, es evidente que una mayor cultura científica debería contribuir a que dicha participación sea más fundamentada y menos manipulable. Por tanto, es fundamental aumentar significativamente la cultura científica de la sociedad y especialmente la de los estamentos responsables en la toma de decisiones finales como la clase política y económica, sin descuidar tampoco los ámbitos jurídico y religioso. Las numerosas sociedades científicas nacionales pueden y deberían contemplar un apartado divulgativo social entre sus actividades y tal vez dentro de sus congresos científicos regulares, con especial interés en que tengan impacto mediático y que, de esta manera, puedan llegar al conocimiento público. En paralelo, también resulta necesario incrementar la presencia de la ciencia en los medios de comunicación. Si bien es obvio que en los últimos años ha aumentado significativamente, aún estamos lejos de lo que acontece en otros países con mayor tradición científica como Francia, Alemania, Reino Unido, los países nórdicos, Estados Unidos y Canadá.
La igualdad de género y la inclusión sistemática de las cuestiones de género en los contenidos de la investigación y la innovación
La evidencia muestra: (1) el importante papel que supone la incorporación de la mujer a la ciencia y la tecnología y su necesidad para el progreso social en general; (2) que el rendimiento de la investigación está muchas veces limitado por la discriminación sexual directa e indirecta; (3) que la igualdad de género en todos los niveles contribuye a la excelencia; y (4) que las políticas de género en los diferentes niveles del sistema de investigación e innovación se desarrolla demasiado lentamente. Este elemento, clave del enfoque RRI, aborda por una parte la necesidad de incrementar la representación de la mujer en el sistema de I+D+i (dimensión del capital humano) y, en particular, en posiciones estratégicas y directivas teniendo en cuenta la igualdad de méritos. Por otra, esto también significa que la perspectiva de género debe integrarse sistemáticamente en todo el proceso y los contenidos de la I+D+i. También son necesarias medidas políticas que favorezcan realmente la conciliación familiar, el reconocimiento eficaz del aplazamiento temporal de la actividad profesional de la mujer por maternidad y el cuidado de los hijos en el ámbito académico y científico (universidades, centros de investigación y empresas) para acceder a proyectos y puestos científicos de relevancia. Y dado que esas políticas tardan en llegar, se deberían buscar medidas correctoras que permitan que las mujeres no accedan solo a plazas de investigadoras, sino que adquieran puestos relevantes, donde su presencia es escasísima. Debería valorarse la distribución de los puestos directivos de investigación y de las cátedras y otros puestos relevantes, y cuando la distribución no sea del 50% averiguar los motivos y aplicar las medidas correctoras necesarias.
Educación científica
Este aspecto clave incluye: (1) la urgente necesidad de impulsar el interés de los niños y niñas en matemáticas, ciencia y tecnología; y (2) la necesidad de mejorar el proceso de la educación actual de los futuros investigadores de modo que puedan estar realmente capacitados para participar plenamente y asumir la responsabilidad que representa la investigación y la innovación en todo su proceso. La educación formal (a través de las escuelas primarias y secundarias, IES, etc.) y la educación no formal (a través de los centros de ciencia y museos, eventos científicos y festivales, etc.) son agentes clave en esta dimensión. Es fundamental aumentar urgentemente el nivel medio de los conocimientos científicos de los docentes especialmente en la enseñanza primaria y secundaria, ya que su impacto determina en gran medida el desarrollo e interés intelectual de los niños y jóvenes del país. La inclusión de un mayor nivel de ciencias en Magisterio y subir el nivel exigible de nota para acceder a dicho Grado puede ayudar a que los futuros docentes mejoren sus conocimientos y, consecuentemente, también la formación de las generaciones de jóvenes. También resulta necesario atender a la educación ética. Este aspecto de la educación está siendo sistemáticamente olvidado en nuestras aulas. No sólo es necesaria una mejor formación científica, sino también reconectar a la sociedad con los valores éticos. Derechos básicos, respeto a los demás, valores sociales e individuales, la importancia del medio ambiente, etc., deberían estar mucho más presentes en la educación.
Acceso Abierto (Open Access)
Con el fin de luchar contra los graves problemas sociales causados por la restricción del acceso al conocimiento derivado de la investigación y la innovación, la RRI promueve la distribución de dicho conocimiento en régimen de acceso universal, abierto, en línea y gratuito para el receptor. Las políticas de Open Access en I+D+i, desde esta perspectiva de la RRI, no sólo deberían dirigirse hacia a los resultados (datos, publicaciones, patentes, etc.) de la investigación financiada con fondos públicos, sino también de la derivada de la financiación privada. En ambos, la RRI promueve las dos modalidades de OA: los llamados «gold OA» y «green OA».
Ética en I+D+i
La sociedad europea se basa en valores compartidos. Con el fin de responder a los retos sociales, la investigación y la innovación deben respetar los derechos fundamentales y los más altos estándares éticos. Más allá de los aspectos legales de obligado cumplimiento, la RRI tiene por objeto garantizar un aumento de la relevancia social y la aceptabilidad de los resultados de investigación e innovación. La ética no debe ser percibida como un obstáculo para la investigación y la innovación, sino más bien como una forma de garantizar resultados de alta calidad. Los contextos ideales para que se produzca este diálogo ciencia-ética son las universidades y los medios de comunicación, como dos ámbitos en los que confluyen estados de opinión y conocimientos diversos (políticos, filosóficos, económicos, religiosos, entre otros).
Gobernabilidad
La RRI propone que los diferentes actores sociales trabajen en conjunto durante todo el proceso de la I+D+i. El objetivo de esta colaboración es aumentar la relevancia de las políticas de I+D+i, por lo que este aspecto de la RRI invita a los responsables de las decisiones políticas y a los organismos de financiación a que se adapten a este marco de gobernanza que vele por una investigación y una innovación más responsables.
La RRI es una cuestión global no sólo por la internacionalización de la investigación, sino también porque los impactos de la I+D+i son globales. Cualquier intento de cambiar los procesos de la I+D+i desde el punto de vista de la RRI necesita una dimensión global, tanto en términos geográficos (esto no es sólo un cambio de una nación o un continente) como en términos de enfoque multidisciplinar de las personas y organizaciones involucradas.
4. Barreras y limitaciones a la RRI
La RRI representa un cambio en el sistema de I+D+i y, como cualquier cambio social profundo, tiene que enfrentarse a restricciones y barreras ideológicas. El Informe 2013 del Grupo de Expertos sobre el estado del arte en Europa para la Investigación y la Innovación Responsable identificó las siguientes barreras (Van den Hoven et al, 2013):
- Mientras que la investigación tiene que ver con la generación de conocimiento, la innovación se basa en el desarrollo práctico de nuevas ideas. Por lo general la aspiración de éxito en el mercado es uno de sus impulsores más importantes y no se suelen tener en cuenta ni las preocupaciones éticas ni las necesidades sociales.
- El sistema de innovación a menudo falla en anticiparse a las necesidades futuras de la sociedad. Actualmente, el desarrollo de productos que sirven a las necesidades sociales o que contribuyen al bien público no es lo suficientemente atractivo para las empresas comerciales (sirva de ejemplo los medicamentos huérfanos). La RRI no es necesariamente parte de las estrategias de negocio.
- En la carrera de los investigadores académicos, apenas hay reconocimientos y recompensas por tomarse la ética y la innovación responsables en serio. Hay pocas revistas de impacto que publiquen temas centrados en estudios interdisciplinarios y de RRI. Los criterios de evaluación de la excelencia científica no tiene en cuenta ninguna de las cuestiones clave de la RRI. Y el esfuerzo de los investigadores en promover la cultura científica y acercarse a la ciudadanía tampoco se ve suficientemente recompensado en su carrera profesional.
- La idea de «libertad de investigación» a menudo es percibida como una barrera contra cualquier intento de aplicar políticas de investigación de ningún tipo (dirigidas, por ejemplo a mejorar el impacto social, económico, ambiental, etc.) por parte de los responsables de la política y la administración.
- La RRI es difícil de aplicar, ya que requiere que los investigadores y los gestores político-económicos se detengan a reflexionar conjuntamente, con el fin de lograr un mejor conocimiento mutuo y tomar decisiones consensuadas. Este proceso precisa voluntad política por ambas partes y recursos adicionales -al menos, al principio, aunque no muchos- porque requiere tiempo y medios para cambiar rutinas. La RRI implica también la necesidad de comunicarse con personas con las que investigadores e innovadores normalmente no se comunican (con diferente formación, lenguaje, intereses, limitaciones, etc.); y ceder una parte del control en aspectos tan básicos como los temas de investigación, las estrategias de investigación y las prioridades en la financiación. Un buen principio sería la decisión global, a nivel de país, a medio-largo plazo de implementar un debate basado en el respeto y en el consenso ,en el que intervengan todas las fuerzas políticas y grupos de expertos interdisciplinares.
Conclusiones y recomendaciones
- Hasta ahora, la evaluación de la calidad e impacto de la I+D+i se ha basado en indicadores que en realidad dicen muy poco sobre su verdadera contribución a la sociedad:
- Por ejemplo, lo que en general se conoce como “excelencia” científica, en general es el resultado de considerar unos pocos indicadores, entre los que se suele incluir algunos de tipo bibliométrico (número de citas, etc.) y otras medidas como el grado de internacionalización de un grupo o una institución o su capacidad de para obtener recursos económicos.
- La evaluación de la innovación, por su parte, se basa también en indicadores muy limitados y básicos, tales como la simple medida de la eficacia y seguridad de una tecnología, sus costes o la previsión de la reacción en el mercado.
- Es hora de reflexionar profundamente sobre cómo debe medirse la contribución real de la I+D+i a la sociedad y, más importante aún, cómo alinear la ciencia con las expectativas y necesidades sociales.
- En los últimos años, especialmente desde el campo de la comunicación científica y de la ética de la ciencia, pero también desde otros ámbitos (los estudios de género, los movimientos open access , etc.) ha surgido un movimiento denominado “Investigación e Innovación Responsable” o RRI (por sus siglas en inglés: Responsible Research and Innovation ). El concepto de RRI, que se fundamenta precisamente en que la investigación y la innovación se deben ajustar, ya desde sus fases más tempranas, a los valores y necesidades de la sociedad, ha recibido diferentes definiciones:
- La Comisión Europea defiende la necesidad de que la RRI se materialice al menos en seis aspectos clave: la participación ciudadana, la ética de la ciencia, la igualdad de género en la investigación, el acceso abierto al conocimiento, la educación científica y el cambio en la gobernanza de la ciencia.
- Otros grupos (como los integrantes del proyecto europeo RRI Tools) consideran además en la definición algunas dimensiones específicas, tales como la anticipación , la reflexividad, la inclusión y la responsabilidad mutua.
- El presente documento concluye que es necesario que se produzca una imbricación entre la ciencia y la sociedad mucho más profunda que la que existe actualmente y que el movimiento o proceso de transformación denominado RRI o “investigación e innovación responsables” es la ruta adecuada de trabajo para dirigirse a dicho objetivo.
- Han participado en la elaboración del informe «LA IMBRICACIÓN DE CIENCIA Y SOCIEDAD» los integrantes del Grupo 4:
- Presidenta:
- Revuelta, Gema: Directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
- Vocales:
- Egea, Gustavo: Catedrático de biología celular en el Departamento de Biologia Celular, Inmunología y Neurociencias, Facultad de Medicina, Universitat de Barcelona.
- González-Pinto Arrillaga, Ana: Directora del Centro de Investigación en Psiquiatría del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria centro Stanley 03-SRC-003, Jefe clínico en la Unidad de Psiquiatría de Programas Especiales en el mismo Hospital y Jefa de investigación en Psiquiatría de Osakidetza.
- Herrero, Carmen: Catedrática del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Alicante.
- Martínez Fías, Jesús: Científico senior en el Instituto de Geociencias, IGEO (CSIC-UCM). IP del Grupo de Investigación del CSIC de Meteoritos y Geociencias Planetarias. Director de la Red Española de Planetología y Astrobiología (REDESPA).
- Vocal secretaria:
- López Ferrado, Mónica: Periodista científica versada en biomedicina y medioambiente. Licenciada en Periodismo científico, médico y medioambiental por la UAB y máster en Comunicación Científica por la Universitat Pompeu Fabra.